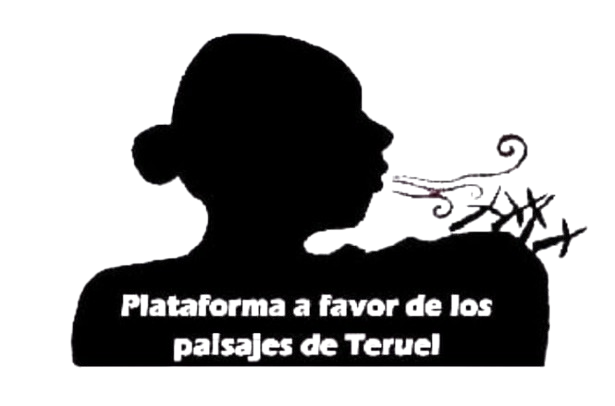El gran monopoly de las energías renovables: una transición energética desvertebrada
El pasado 16 de octubre, más de 180 organizaciones de toda España se manifestaron en Madrid bajo un lema común: “Renovables, sí, pero no así”. Representaban, de forma muy particular, a territorios de la España vaciada que en los últimos años se han visto invadidos por una avalancha de macroproyectos de energía eólica y solar que amenazan con cambiar la fisonomía de su paisaje y sus modos de vida. Algunos de esos proyectos han sido ya ejecutados, otros están aprobados o en construcción, y una miríada de ellos se hallan en evaluación o han sido anunciados por los aparatos de propaganda de grandes compañías eléctricas o de oportunistas grupos empresariales que actúan como simples “desarrolladores”. Estos últimos medran impulsados por lo que podría ser una nueva burbuja financiera, inflada por la coartada de la emergencia climática. Su negocio: redactar proyectos, conseguir permisos… y venderlos al mejor postor (en algunos casos, fondos de inversión domiciliados en lejanos países).
Casi nadie cuestiona ya dos realidades a las que nuestra sociedad y habrá de afrontar, sin remisión, en las próximas décadas: el cambio climático y la progresiva escasez de los combustibles fósiles baratos. Ambas son consecuencia del actual modelo de vida auspiciado por el sistema capitalista y su errónea creencia en la infinitud de los recursos del planeta. Y ambas patologías requieren un tratamiento común: ahorro y eficiencia energética, por un lado, y fuentes de energía renovables, por otro.
Una sociedad responsable y vertebrada, dada la envergadura del reto al que se enfrenta, debería activar todo su conocimiento y sus mecanismos de decisión para diseñar y aplicar la mejor terapia. Ello requeriría un armazón legislativo y una planificación estratégica a nivel estatal, que realmente impulsaran una transición energética cabal, justa y ecológica. Sería necesario, antes que nada, eliminar el consumo superfluo (en el que tenemos aún un amplio margen de mejora) e incrementar la eficiencia energética de todas las tecnologías que utilizamos. A continuación, evaluar con rigor nuestras necesidades eléctricas presentes y futuras, y acotar el número de nuevos megavatios instalados que habrían de satisfacerlas, con especial atención a las fuentes renovables. Después, elegir con criterios científicos, técnicos, económicos y sociales los mejores emplazamientos para esas nuevas instalaciones, minimizando los impactos en el paisaje y la biodiversidad, y contando siempre con el consenso de los habitantes de los territorios concernidos. Finalmente, tramitar y ejecutar los proyectos individuales a medida que sean necesarios, adjudicándolos mediante mecanismos racionales y transparentes.
Todo ese proceso habría de desplegarse a escala estatal, puesto que la logística energética opera principalmente a ese nivel. Las grandes autopistas eléctricas atraviesan provincias y comunidades autónomas. Centros de consumo como Madrid o Cataluña van a requerir con seguridad la energía producida en otros lugares de nuestro país, incluso en el caso de que el autoconsumo y la generación distribuida cobraran fuerza y se convirtieran en un modo común de producción. Y ese proceso requeriría inexcusablemente una moratoria en la avalancha irracional y desordenada de proyectos a la que estamos asistiendo.
La palabra moratoria levanta sarpullidos en quienes defienden los intereses económicos de unos pocos por encima del bien común, sólo comparables a los que levantaría una hipotética reedición de los planes quinquenales soviéticos. No tendría por qué: la moratoria podría tal vez limitarse a un par de años, durante los cuales el Estado en su totalidad podría hacer realidad la planificación estratégica. Ese plazo no debería preocupar a quienes buscan el beneficio empresarial, legítimo, derivado de la producción de bienes o servicios esenciales para la sociedad. De hecho, las grandes compañías energéticas están acostumbradas a planificar sus inversiones con una perspectiva de décadas. Pero seguramente es demasiado tiempo para quienes buscan el beneficio inmediato en la mar revuelta de la especulación (“desarrolladores”, fondos de inversión). Y, a tenor de lo que estamos viendo, parecería que estos últimos son los que están dirigiendo la agenda estatal para la transición energética.
Según argumentan las personas afectadas por el sarpullido, la alternativa realista y deseable a una planificación centralizada es dejar la producción eléctrica a la iniciativa y los mecanismos del mercado. Podría ser ésta una postura respetable, si no fuese porque en este sector hace tiempo que los mecanismos del mercado se hallan fuertemente distorsionados: carácter oligopólico, normativa contra el autoconsumo, puertas giratorias, fórmulas de fijación de precios… Y si no fuese porque, en la práctica, las supuestas leyes de mercado por las que se rige el desarrollo de las energías renovables en España sólo son las reglas de un gigantesco monopoly.
Esbocemos esas reglas del juego. Regla primera: las energías renovables sirven para sustituir a los combustibles fósiles sin que nuestro ritmo de consumo se resienta; moderación y ahorro son anatema. Regla segunda: el despliegue de proyectos eólicos y solares se produce al ritmo de subastas estatales de megavatios, claramente sobredimensionadas para las necesidades reales de nuestro país, y en las cuales las grandes compañías tratan de posicionarse en el conjunto del mercado. Regla tercera: cualquier compañía legalmente constituida (con un capital social de 3000 euros y sin necesidad de experiencia previa) puede elaborar y someter a aprobación proyectos concretos derivados del resultado de dicha subasta; los grupos empresariales mueven así sus peones para “marcar territorio”, mirando de reojo a otros que consideran potenciales competidores. Regla cuarta: cualquier resquicio legal es susceptible de ser aprovechado para hacer valer los intereses privados más allá de la lógica y el espíritu de la norma; si los proyectos de 50 Mw o más han de someterse a aprobación por el gobierno central en lugar de por la comunidad autónoma, y por algún motivo interesa presentarlos a ésta, se diseñan n proyectos contiguos de 49,5 Mw cada uno y se crean n empresas ad hoc para que los encabecen. Regla quinta: el Estudio de Impacto Ambiental nunca debe frenar un proyecto; la ley prescribe que dicho estudio lo encarga y paga la empresa promotora, lo que abre una puerta muy ancha para evaluaciones a la carta que nunca contrariarán al cliente. Regla sexta: la voluntad de los propietarios del terreno no cuenta, y la opinión del conjunto de la población afectada, menos; una legión de comerciales de las compañías visitan y tantean a los agricultores, a los ayuntamientos, a las comunidades propietarias de montes, exhibiendo agresivas técnicas de marketing; la amenaza de expropiación amparada por una hipotética declaración de interés público hace el resto.
El resultado de este sinsentido tiene tintes kafkianos: vecinos enfrentados con vecinos en pequeños pueblos de la España rural; alcaldes descontentos que sólo pueden oponerse a esa rocambolesca maquinaria con precarios planes urbanísticos y a riesgo de ser denunciados por prevaricación si no otorgan los permisos que les competen; colectivos civiles sin apenas medios que, para presentar alegaciones, deben leer y discutir el contenido de proyectos que suman a veces decenas de miles de folios. Todo ello, mientras un conglomerado de empresas promotoras, productoras y consumidoras juegan su particular ajedrez en el tablero de la economía nacional, y mientras los directivos de fondos inversores remotos, que no han oído hablar de la España vaciada, juegan en el tablero del capitalismo global.
José Luis Simón
Profesor Universidad Zaragoza
Miembro de Colectivo Sollavientos y
Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel